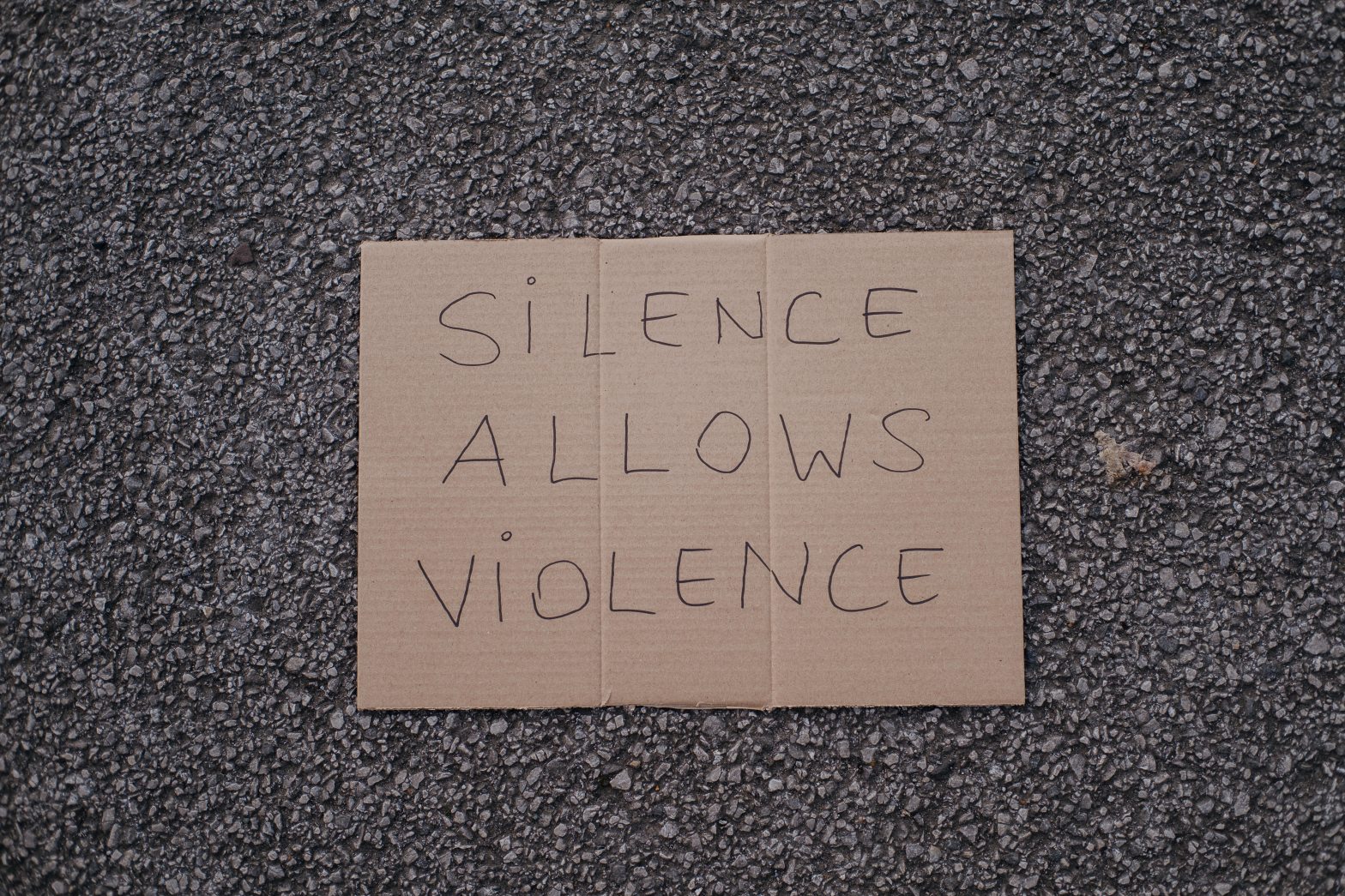Encender la televisión, escuchar la radio o un podcast, leer noticias a través de cualquier plataforma, son actos recurrentes en la vida de cada uno de nosotros. A veces, aunque quisiéramos desligarnos de ciertas realidades, por su complejidad o por simple saturación, resultamos teniendo acceso a la información.
Vivir desinformado es imposible, vivir mal informado por el contrario, es frecuente. Sin embargo, hay momentos en que tengo la impresión de escuchar una y otra vez las mismas noticias, como si me hubiese quedado detenida en el tiempo. Como si las historias no tuvieran razón de ser, simple y llanamente porque la primera vez que las escuchamos parecieron tan atroces que no pensamos volverlas a escuchar.
Ha pasado ya con muchos temas: con los asesinatos de líderes sociales y ambientales, con las personas acusadas injustamente por terrorismo que se pudren en cárceles fantasmas, con las sanciones económicas que en ninguna parte del globo han servido para sacar del poder a los tiranos, con los abusos de la fuerza pública a los ciudadanos en todas las latitudes.
Pero esta vez, el tema que pretendo abordar es otro. Se trata la posición que toman los estados para mentir, retener información, desinformar, y en últimas sacrificar la vida de sus propios ciudadanos. Todo ello frente a un escenario perverso: el uso de sustancias tóxicas, aun a sabiendas de los efectos nocivos que dichos productos pueden acarrear en contra de la salud y la vida de las personas expuestas.
El texto presentará tres casos: el primero sobre las aspersiones de glifosato en Colombia como la supuesta única herramienta en la lucha contra las drogas. El segundo caso, abordará el uso de la clordecona (en francés Chlordécone) un pesticida utilizado sin control en las explotaciones bananeras de las Antillas francesas. El último caso tratará sobre la exposición a la radiación en ciudadanos japoneses y estadounidenses después de los años cincuenta y en tiempos más recientes, vinculados al accidente nuclear de la central de Fukushima.
Colombia el soldado obediente en la lucha contra las drogas y el verdugo de su propio pueblo
En 1971 Richard Nixon presidente de los Estados Unidos declaraba la “guerra contra las drogas”, pero para ese entonces Colombia, siquiera era conocida por cualquier cosa y mucho menos por la producción de algún tipo de sustancia ilícita, al menos no a nivel internacional.
Sin embargo, es esa política la que marcaría la agenda y el futuro el tratamiento del problema mundial de las drogas, asimilando los consumidores como simples delincuentes, interviniendo en países productores a través de acciones armadas mediante mecanismos de “cooperación técnica y militar”, e imponiendo figuras como la extradición de algunos barones de la droga a territorio estadounidense.
La política de la zanahoria y el garrote tan evidente en materia de política exterior estadounidense, se aplica abiertamente a los países productores de sustancias ilícitas. Así la agenda política exterior colombiana ha sido narcotizada y para Estados Unidos, el narcotráfico es el eje central o la punta de lanza que determina también las relaciones comerciales, la inversión y la política migratoria.
En poco más de cincuenta años de lucha contra las drogas, la ecuación no se ha replanteado una sola vez, evitando reinterpretar la problemática como un tema de salud pública, o de corresponsabilidad en tanto que Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína del mundo.
Mucho menos, los gobiernos de ese país se han planteado perseguir, incautar y redistribuir el capital derivado del lavado de activos producto del tráfico, que sin explicación se integra a la economía del país del norte.
Las victimas del narcotráfico en Colombia no han visto al día del hoy un solo centavo de dólar en indemnizaciones, porque cabe decirlo, los muertos que produce el negocio de tráfico de sustancias son mayoritariamente colombianos.
Dentro de la voluntad de combatir el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a los sucesivos gobiernos colombianos la utilización del glifosato, un pesticida comercializado por la empresa Bayern, para erradicar los cultivos de uso ilícito.
Dentro del marco del Plan Colombia[1] entre 1999 – 2006 se decidió asperjar toda zona identificada para uso de cultivos ilícitos, dejando de lado la estrategia de sustitución. Solo la demanda interpuesta por Ecuador en 2008 ante la Corte Internacional de Justica, como protesta ante los efectos de las fumigaciones sobre los ciudadanos ecuatorianos en zona de frontera, prendieron las alarmas en el vecindario, y dentro del ámbito jurídico colombiano.
Por años, los campesinos colombianos venían quejándose a propósito de los problemas de salud experimentados por ellos mismos, por los animales y otros cultivos que recibían las aspersiones de glifosato.
“Además de perjudicar los bosques circundantes al área de coca que se pretendía eliminar, se dañaban estanques piscícolas, fuentes de agua, cultivos de alimentos, pastos para ganado y animales de corral, entre otros bienes ». Esto genera “impactos en los derechos humanos de las familias cultivadoras de coca, amapola y marihuana. El problema radica en que la Policía fumiga pero el resto del Estado no llega y por ello los cultivos se trasladan de lugar, duplicándose el fenómeno de la deforestación ».[2]
El traslado de cultivos ilícitos a parques naturales y a zonas protegidas afecta además a pueblos indígenas y afro que sufren la presión y la violencia sistemática que se produce en los nuevos corredores de droga, establecidos por los dueños del negocio.
En 2012 Colombia tuvo que reconocer su responsabilidad frente a los daños causados por las aspersiones a las poblaciones fronterizas con Ecuador, para evitar una condena de la Corte Interamericana de Justicia. Esto llevó al Estado colombiano a comprometerse a no fumigar con herbicidas tóxicos como el glifosato a por lo menos 10 kilómetros de la zona de frontera, a consultar con Ecuador sobre la fórmula de cualquier herbicida que se pretendiera usar y pedir el consentimiento de dicho país para asperjarlo, a establecer un protocolo de quejas y a realizar una compensación económica de 15 millones USD antes del 13 de diciembre de 2013.[3]
Sin embargo, no fue sino hasta 2015 que el gobierno colombiano de la época decidió detener las fumigaciones con glifosato, después de acoger la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que alertó sobre los daños potenciales que genera el herbicida contra la salud y el medio ambiente. (Ver lista de países que han decidido limitar el uso de glifosato)[4].
Los procesos de responsabilidad civil que tuvieron lugar en California, Estados Unidos, contra los fabricantes del glifosato comercializado como Roundup – Monsanto, ahora Bayern, dejaron en el aire la posibilidad de desarrollar el tipo de cáncer conocido como linfoma no Hodgkin en personas que hubiesen estado en contacto con el pesticida. Monsanto fue condenado a pagar 2055 millones de USD a una pareja de denunciantes. La sobreexposición generó debates y nuevas denuncias en otros países.
Luego, una decisión de la Corte Suprema de Justicia colombiana en 2017, se ordenó la suspensión del programa de erradicación con glifosato y dispuso que su reanudación estuviese sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, científico – técnicas y jurídicas.
En el marco del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, se dispuso que el programa de erradicación manual seria prioritario frente a la retoma de la aspersión con glifosato. Estas disposiciones incluían también las demandas de las comunidades y de los campesinos cultivadores, quienes históricamente se han visto afectados por el glifosato. Dos estudios científicos recientes afirman que la exposición al herbicida seria la causa de abortos involuntarios, efectos sobre la fertilidad de las mujeres expuestas, riesgos a nacimientos prematuros etc. [5]
Además, existen dos demandas sobre los efectos de las aspersiones con glifosato en los departamentos de Tolima y Caquetá, que fueron recibidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y han sido conocidas por la Comisión de la Verdad en Colombia.
Ante toda la evidencia recopilada en el curso de los últimos 20 años, el gobierno de Iván Duque, actual presidente de Colombia pretende mediante el decreto firmado el 12 de abril de 2021, retomar la fumigación con glifosato, sin siquiera haber cumplido con los requisitos legales que pidió la Corte Suprema de Justicia.
¿Las vidas de los habitantes de las áreas de cultivos ilícitos valen menos que las del presidente y sus ministros? ¿Qué impulsa a un gobierno a querer reanudar una práctica que ya ha generado litigios e indemnizaciones a los afectados por el uso de este herbicida?
¿Por qué los tomadores de decisiones se preocupan tan poco por el erario público, a sabiendas que ese dinero podría más bien ser utilizado en una política efectiva de sustitución de cultivos y acceso a bienes y servicios para los cultivadores de la hoja de coca?
¿Por qué el gobierno colombiano actual se niega a llevar ante instituciones internacionales la discusión sobre la corresponsabilidad y el cambio en la estrategia global de la lucha contra las drogas? ¿Acaso los intereses de las grandes industrias están detrás del mantenimiento de esta política inútil para acabar con el narcotráfico?
Antillas francesas: el rezago colonial representado en cultivos de banano
Sobre las Antillas francesas se conoce poco. Martinica y Guadalupe siendo los territorios de mayor extensión suscitan tal vez más atención que los demás.
Pese a su proximidad con América Latina, es poco lo que se sabe de estos territorios ultra marinos franceses y mucho menos sobre el escándalo que ha provocado el uso de la clordecona. Un pesticida que se utilizó desde 1972 y por algo más de veinte años sobre los cultivos de banano, para asegurar su rendimiento. O dicho de otro modo, para asegurar que las cuotas de banano, 70% sobre el total de la producción de las islas, fuese enviado a Francia continental, en cantidad y tiempo estimados.
Detrás de esa agenda comercial quedaría en el limbo la salud de más de 800.000 antilleses, en quienes que se ha identificado la presencia de la molécula de la clordecona. El peligro sanitario, la contaminación de la tierra y de las fuentes hídricas, no han sido sujeto de ninguna política pública, aun hoy, cuando sigue siendo una problemática de gran envergadura, pues estudios científicos ha confirmado que los desechos del pesticida solo desaparecen al cabo de siete siglos.
Desde 1979 la Organización Mundial de la Salud había dado la alerta sobre la peligrosidad de la clordecona pues fue identificado como un perturbador endocrino “reconocido como un neurotóxico peligroso para el sistema nervioso, capaz de afectar la fertilidad y posiblemente cancerígeno”[6].
Las acciones emprendidas por los movimientos sociales antilleses que pretendían obtener reparación por parte del Estado francés, fueron reprimidas sistemáticamente. Aunque el gobierno de Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, admitió que el Estado debería reconocer su responsabilidad frente al impacto del uso de la clordecona; y en esa medida avanzar en la reparación hacia las poblaciones afectadas, la verdad es que reina la impunidad.
Las denuncias presentadas por los colectivos antillesses, y cuyo dossier fue presentado ante la justica en 2006, no ha llegado a la etapa de juicio y se teme una prescripción del caso.
Con la prohibición total del uso de la clordecona en las Antillas, se implementó la utilización de otro pesticida, el glifosato. Estudios realizados en Guadalupe y Martinica por geólogo Pierre Sabatier, publicados en enero de 2021 en la revista científica Environmental Science &Technology, prueban que las tierras utilizadas para el cultivo de banano y de caña de azúcar que recibieron la clordecona entre 1971 y 1993, están sufriendo la erosión, causada por el uso posterior del glifosato. La erosión que produce este último libera el stock de clordecona presente en el suelo y se extiende a los ríos costeros, lo que produce una contaminación generalizada. [7]
La ausencia de una codena a los responsables políticos y sanitarios, así como de los empresarios que se lucraron por más de dos décadas con la producción de banano, no parece causar estupor sino en las islas. Algunos reportajes en medios franceses continentales han hecho eco de las manifestaciones y las reivindicaciones de los colectivos que reclaman justicia y reparaciones.
Con tasas elevadas de cáncer en la población y del 90% de las tierras cultivables contaminadas ¿qué esperan los jueces para actuar? ¿Por qué el irrisorio presupuesto de 92 millones de euros sobre un periodo de seis años es la única solución prevista por el gobierno Macron para acompañar a las poblaciones víctimas de éste abuso sistemático?
¿Cuáles serias las repercusiones políticas y económicas para el Estado francés y para los empresarios, si los afectados no fueran antiguas colonias, cuyas poblaciones son mayoritariamente racializadas?
Los abusos frente a la vida e integridad de las personas en Francia no es nuevo, los escándalos que acompañaron a otros individuos racializados y otrora sujetos del Estado francés, han quedado impunes. Ese fue el caso de los 2250 niños nacidos en la isla de la Reunión que fueron trasladados a Francia continental para trabajar como esclavos. Este caso conocido como el de los niños de La Creuse no ha provocado compensaciones a las víctimas ni a sus familias, y mucho menos disculpas por parte del Estado.
La radioactividad, el problema común de las potencias: mentiras y omisiones repetidas en Estados Unidos y Japón
Para muchas personas el único referente que se tiene de Japón fueron los ataques nucleares lanzados por Estados Unidos, en agosto de 1945, sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, aun cuando el mando militar japonés ya se había rendido.
Para otros, el referente es más reciente y está ligado con la catástrofe ocurrida en la central nuclear de Fukushima Daiichi el 11 de marzo de 2011, justo después de que la costa noreste del país fuese impactada por un Tsunami. A los 22.500 muertos y desaparecidos que se contabilizaron en los días posteriores, seguramente habrá que sumar otros más a ambos lados del Océano Pacífico.
La noticia que se extendió por toda la costa japonesa, alertó a la población local sobre la nube radioactiva que desplazaba por el territorio, los anuncios invitaban a los habitantes a confinarse. No así para los tripulantes del portaaviones Ronald Reagan de la marina estadounidense, quienes se encontraban en la zona prestando apoyo a las víctimas del Tsunami, en el marco de la operación Tomodachi.
Los marinos expuestos a la nube radioactiva, sabían que el riesgo de contaminación existía. Sin embargo y pese a que los sistemas de alarma radioactiva se activaron dentro del barco, los oficiales responsables no previnieron al resto de la tripulación, ni se iniciaron los protocolos adecuados para proteger la vida de los marinos.
Las autoridades de un país como Estados Unidos que ha realizado experimentos nucleares en su propio territorio y fuera de él, conocen los efectos de la radiación externa e interna. Ante la evidencia ¿por qué no se pusieron en marcha dichos protocolos dentro del portaviones? ¿Acaso 5.000 hombres expuestos a una nube radiactiva por espacio de dos días, resultaba ser poca cosa para tomar medidas?
En principio se ha afirmado que los oficiales al no estar presentes en el puente superior del barco, no estuvieron expuestos a la radiación, en tanto que a los otros marinos se les pidió que continuaran con sus labores habituales y se les pidió que contribuyeran con la limpieza del puente y de los aviones contaminados.
Pero poco sabían la mayoría de los marinos a bordo sobre la exposición interna y externa a la radioactividad. La primera se fija a la piel debido a la radiación presente en el aire, la segunda más peligrosa, se transfiere por la ingesta de agua o de alimentos contaminados por radiación. Si esta última se prolonga por varios días, la condición de las personas expuestas no puede sino agravarse. [8]
Algunos de los marinos recuerdan haber sido constreñidos a firmar formularios en donde admitían haber recibido dosis de yodo, cuando esto no era cierto. [9] ¿Por qué si los oficiales si habían tomado yodo, no lo proporcionaron al resto de la tripulación? ¿Por qué los soldados a bordo no fueron informados de los riesgos que corrían y así evitar que se expusieran a la radiación por el consumo y la utilización de agua contaminada? ¿Hasta qué punto el principio de obediencia en la institución militar se superpone al sentido común y a la necesidad de proteger la propia vida?
Once años después del accidente, algunos de los marinos del Ronald Reagan han desarrollado enfermedades cardiacas, distintas formas de cáncer, 25 miembros de la tripulación han muerto, otros en razón a su estado de salud han sido retirados de la fuerza y 415 soldados han emprendido acciones judiciales para obtener reparación, aunque el mando militar estadounidense se niegue a reconocer la causalidad entre enfermedades, muertes y la exposición a la radiación.
En el mismo sentido, el rol del Estado japonés ha sido negligente. Aunque las autoridades japonesas conocedoras de los efectos de la radiación, luego de que el país fuera impactado por dos bombas nucleares en 1945 y expuesto a los ensayos nucleares posteriores realizados por Estados Unidos en el Pacifico; hoy, sigue sin proporcionar información suficiente a los habitantes de las ciudades por donde se extienden las nubes radioactivas.
En 1954 por ejemplo, cientos de pescadores que trabajaban en aproximadamente 700 embarcaciones fueron expuestos a los ensayos nucleares que realizaban los Estados Unidos en la zona del Atoll de Bikini (Islas Marshall). Estos ensayos tendrían repercusiones para las poblaciones en Indonesia, Filipinas, Taiwan y Japón.
Las trabas administrativas y de las omisiones de los mandatarios locales para reconocer los problemas relacionados con la radiación, ponen en riesgo a cientos de miles de personas. “La catástrofe prueba que las autoridades minimizaron los riesgos y pusieron en evidencia el funcionamiento del sistema nuclear, el cual restringe la información o la disimula, muestra la pasividad o el servilismo de los agentes, y la ignorancia e incompetencia de los tomadores de decisión”. [10]
Japón ha conservado por años el seguimiento médico que fue realizado a personas expuestas a la radiación después del bombardeo y de los ensayos nucleares estadounidenses. Toda esa información clasificada bajo la etiqueta de seguridad nacional, impide que pueda ser consultada y utilizada para estudiar, prevenir e imaginar nuevos protocolos, tal vez más eficaces.
¿Por qué las vidas de los japoneses importan tan poco, incluso para las autoridades de su propio país, y se pretende correr una cortina para evitar que la información escale?
¿Cómo garantizar un seguimiento eficaz en materia de salud cuando se restringe la información? ¿Cómo realizar prevención a los posibles afectados por las malformaciones genéticas y enfermedades resultantes de los ensayos nucleares? ¿Cómo anticipar los presupuestos y la preparación de los sistemas de salud ante un alza de casos de enfermedades derivadas de la radiación que podrían ser cada vez más recurrentes?
¿Teme el estado japonés que sus ciudadanos pidan compensaciones económicas y que el buen nombre del país sea automáticamente relacionado con la catástrofe nuclear? ¿Qué rol le cabe a las los países poseedores de armas e instalaciones nucleares, cuyo material a veces en mal estado y el tratamiento de los desechos, resulta problemático para el medio ambiente y la salud de sus administrados?
Reflexiones
Los tres casos presentados revelan decisiones institucionales que permanecen ocultas, secretas, aun cuando los efectos producidos por pesticidas altamente comercializados y de orden nuclear, llevan siendo denunciados durante varias décadas por las poblaciones que los padecen.
Por ahora, las nuevas ciudadanías que demandan un mejor manejo del ambiente, alimentan una presión constante que no puede reprimirse sistemáticamente como ocurría en el pasado. Los hechos son filtrados y difundidos por medios alternativos y buscan crean una conciencia común y la demanda de acción y reparación, más aun cuando los líderes de dichas iniciativas son encarcelados, desaparecidos, asesinados.
La mano negra detrás de un sistema mundial que se niega a explicar la gravedad de sus decisiones, que se opone a prevenir, proteger y restituir, beneficia de la protección de grandes compañías y se escuda en el interés nacional. Avivados por la codicia y el mantenimiento de un statu quo, los tomadores de decisiones, conceden licencias y buscan evitar a toda costa cualquier juicio contra la nación.
Paradójicamente, los costos monetarios de estas prácticas, representadas bajo la figura de indemnizaciones, son finalmente solventados por los propios ciudadanos a quienes se les ha negado sistemáticamente todo tipo de atención, de información y tratamiento médico.
Que nuestra seguridad alimentaria se encuentre en riesgo por la utilización de pesticidas y de desechos nucleares que afectan fuentes de agua y actividades como la agricultura y la pesca no son temas menores. Tampoco lo es la desaparición de especies y de la biodiversidad de los océanos altamene contaminados por agentes externos producidos y/o explotados por el hombre.
Lo único que parece perennizarse es la propaganda y los chantajes utilizados para callar a quienes han puesto en evidencia estos crímenes, para perpetuar sus campañas de desinformación. Hoy, los mismos estados en cabeza de sus gobernantes continúan mintiendo, ocultando y borrando de la memoria a las víctimas de tales hechos, como una reacción en cadena, desde la comodidad que les reserva la impunidad.
[1] Un plan concebido dentro de una política bilateral entre Estados Unidos y Colombia , el cual preveía la ayuda financiera, técnica y militar a las fuerzas armadas colombianas para reducir el número de hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia a través de aspersiones con glifosato sobre todas las áreas identificadas. Igualmente, preveía la interdicción aérea y marítima para reducir el tráfico y algunas acciones destinadas después de 2002 a combatir a los grupos terroristas, dentro de los cuales se incluyó a las FARC, por iniciativa del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
[2] Pedro Arenas, cofundador de Corporación Viso Mutop. DW : “El retorno de las aspersiones con glifosato planea de nuevo sobre Colombia”. https://www.dw.com/es/el-retorno-de-las-aspersiones-con-glifosato-planea-de-nuevo-sobre-colombia/a-57055984
[3] Andrés Molano. Razon Publica : “El acuerdo entre Colombia y Ecuador: glifosato, secretos y contradicciones”. https://razonpublica.com/el-acuerdo-entre-colombia-y-ecuador-glifosato-secretos-y-contradicciones/
[4] La ONG Sustainable Pulse, monitorea el uso de herbicidas en todo el mundo, cuenta más de una veintena de países que limitan su uso. Italia lo prohibió en áreas públicas y en rociados de precosecha; Francia lo retiró de los espacios verdes. Bélgica, República Checa, Dinamarca, Portugal y los Países Bajos también pusieron barreras. Hay restricciones adicionales en Asia (Tailandia, Vietnam, Sri Lanka, Omán, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Bahrein y Qatar), África (Malawi, Togo) y Latinoamérica (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Bermudas, San Vicente y las Granadinas). A nivel interno, el glifosato está cercado en distintas zonas de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escocia, España, Australia, Nueva Zelanda, Malta, Eslovenia y Suiza) En: https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/glifosato-por-que-algunos-paises-prohiben-su-uso-y-otros-no-nid2431078/
[5] https://elpais.com/internacional/2020-09-29/la-tragedia-de-los-abortos-involuntarios-por-el-glifosato-llega-a-la-comision-de-la-verdad-de-colombia.html
[6] Le chlordécone et l’impunité empoisonnent les Antilles. En : https://reporterre.net/Le-chlordecone-et-l-impunite-empoisonnent-les-Antilles
[7]Résurrection du chlordécone aux Antilles françaises avec l’usage du glyphosate https://www.cnrs.fr/fr/resurrection-du-chlordecone-aux-antilles-francaises-avec-lusage-du-glyphosate
[8] Documental Cadena Arte : « Notre ami l’atome. Un siècle de radioactivié”.Kenichi WATANABE. 2000.
[9] Idem. Minuto 13.
[10] Idem. Minuto 11.